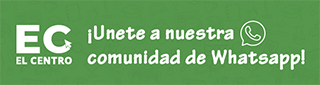Dr. Emilio Moyano Díaz. Académico de Excelencia. Universidad de Talca.
Finalmente, después de dos décadas, se consigue una reforma del sistema de pensiones. En lo medular, quienes prometieron acabar con el sistema de AFP de capitalización exclusivamente individual, en que la cotización era hasta hoy de un 10%, lo han robustecido, aumentando ésta al 17%, y sin reparto compensatorio para las pensiones más bajas. Los cotizantes tendrán el beneficio por año cotizado y, especialmente las mujeres, recibirán una compensación por su mayor expectativa de vida. En seis meses se hará también efectivo el aumento de la pensión garantizada universal (‘legado’ de Piñera) a $250.000 para quienes tengan 82 años y más, y en un año y medio para los de 75 años y más y, en dos años y medio, para el resto de los pensionados/as. Los dueños de AFPs se frotan las manos, ya que se trata de una inyección mayúscula de dinero para el gran capital, las grandes empresas y los grandes empresarios.
¿Esto para celebrar? ¿Se trata efectivamente de un avance?
Daré algunos elementos para responderse, entendiendo que las respuestas finales siempre las tiene Ud. querido/a lector/a. El sistema de pensiones fue impuesto en dictadura (1980), y produjo que más de un 72% de las pensiones que otorga sean inferiores al sueldo mínimo, y dónde el 25% recibe una pensión por debajo de la línea de la pobreza. Felizmente, en 2008, M. Bachelet lo compensó en algo, agregando al sistema una Pensión Básica Solidaria, para las personas más vulnerables, y que tanto bien ha traído. Con los cambios aprobados hoy, sus beneficiarios podrán celebrar el aumento de sus pensiones, aunque lenta pero seguramente.
Sin embargo, como los/las políticos/as se han tomado veinte años -estallido social de 2019 mediante- para introducir cambios sustantivos al sistema de pensiones, muchos chilenos/as con pensiones miserables ya han muerto (y esperando la lista de espera correspondiente al hospital de su región). Un país en el que hay que esperar 20 años para reformar un sistema impuesto en dictadura, y cuyos resultados incumplen las promesas chicaguenses de su origen (“Ud. se podrá jubilar cuando lo desee”, “Ud. se podrá jubilar con el 100% de su renta”) y que tanto han enriquecido a sus dueños, es la re-confirmación de la injusticia social predominante, y de la mala calidad de sus políticos y de un sistema político que ‘no dan el ancho’. En efecto, son los partidos políticos algunos de cuyos miembros hacen hoy discursos ufanándose por haberse aprobado la reforma, quienes NO estuvieron de acuerdo en su momento, con la propuesta de un aumento de un 6% de cotizaciones -3% irían a la cuenta del trabajador y 3% a reparto-, (gobierno de Piñera II, 2018-2022). Son los mismos, y es el país y la clase trabajadora quienes han pagado y sigue pagando las consecuencias de aquella falta de eficacia, que han generado años de espera pobre por este tema. Cuánta inoperancia.
Está claro. La reforma incrementa los ingresos de los/las pensionados/as del país. Y, aunque los políticos chilenos no tengan la valentía de discutir acerca del aumento en la expectativa de vida de los /as ciudadanos/as y su impacto sobre el sistema productivo y pensiones, ni por qué si los hombres vivimos menos que las mujeres no debiéramos jubilarnos antes que ellas, ni por qué las AFPs cobren a todo evento altas comisiones (aunque tengan pérdidas para el trabajador), el aumento de la PGU y de las pensiones es sin duda positivo para quienes les reciben. Sus ingresos aumentan y eso es siempre bienvenido, aumentando la probabilidad de que haya menos precariedad, menos soledad y menos suicidio en la población de adultos mayores, y una expectativa menos pesimista en nuestros jóvenes.
No es sin embargo un avance político programático si recordamos que la promesa fue terminar con las AFPs, como emblemática meta de campaña del candidato Boric, derivada del estallido de 2019 (“Las AFP en esta reforma se terminan” 3/11/2022) (más que una voltereta, parece tratarse de ‘el tiro por la culata’). No es esto tan extraño, sin embargo, en un gobierno que quiso hacer de un proyecto de Constitución (posteriormente fallido) su programa, y que dejó pasar un largo primer año de ejercicio inmovilizado. La evaluación del porcentaje de cumplimiento de sus metas o promesas es mediocre, alcanzando solo un deficiente y dramático 18% el primer año (que es cuando HAY que hacer cosas), y un muy mediocre 34% en su segundo año, con una evaluación total de 2 primeros años con 0 logro (cero metas) en las áreas de Defensa, Cultura, Democracia, Pueblos Indígenas y un lastimoso y pobrísimo 19% de cumplimiento en Salud. Una cosa es no cumplir metas, y otra muy distinta es lograr las opuestas a las declaradas. Logros hasta hoy: reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo, royalty a la minería, copago cero en salud pública, y aumento de pensiones (poquito más de 1 por año, ¿no se podrá esperar más rendimiento?).
Muy lamentablemente y, entre otras carencias, nuestro sistema político no cuenta con el mecanismo de referéndums que permita a los ciudadanos recuperar su poder, hasta ahora ampliamente capturado por los políticos, y decidir sobre lo que les afecta cuando la política se ha mostrado reiteradamente ineficaz en resolver. No es raro que este mecanismo no exista en Chile, con un sistema político ineficaz, fragmentado por “tribus” o minorías identitarias llenas de intereses particulares. En ocasión de propuestas de reforma al sistema político durante Piñera I (2010-2014, post estallido de 2011), un valiente parlamentario independiente propuso la posibilidad de introducir plebiscitos (referéndums) para que la ciudadanía decidiera, democracia ‘directa’ (o eficaz). Por cierto, la clase política no cede NADA de su poder, y no lo aprobó. De contar con el mecanismo habríamos tenido hace tiempo cambios al sistema de pensiones y en tantas otras materias urgentes, donde por ejemplo, la vida de los ciudadanos está en juego, v.g. ¿cuándo se cambiará el sistema de remuneraciones e incentivos al personal médico y de salud en hospitales, por ej., para otorgar incentivos o reajustes según número de personas atendidas, número de cirugías efectuadas, porcentaje de ocupación de pabellones, disminución de las vergonzosas listas de espera, etc., etc.?
Próximamente tendremos elecciones, ya que los periodos de gobierno aquí son de solo 4 años, otra debilidad del sistema político, dónde si se cometió el error de elegir a quienes no saben gobernar hay que esperar que aprendan al menos uno -sino dos o más años-, y al tercero, ya están con el ‘síndrome del pato cojo’ (no caminan, no nadan, ni vuelan bien). Así, es a todas luces necesario exigir a nuestros ‘elegibles’ que se comprometan -al menos- en impulsar la introducción de referéndums en el sistema político. Ello permitiría a los ciudadanos decidir, muy especialmente, cuando se trata de temas en que -como el de pensiones- la clase política es más que evidente que reiteradamente- ‘no da el ancho’, tomándose más de dos décadas en mejorarlos un poco.